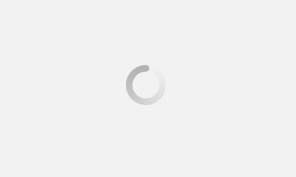Actualidad
Por Oscar aleuy , 28 de diciembre de 2024 | 23:18La Claudelia y un camino de palabras que crece en las calles
Atención: esta noticia fue publicada hace más de 3 meses
Una mujer con los colores güeros del rococó, acaba de irse de este mundo. Se fue a morir lejos de su tierra sin alcanzar a darse cuenta en qué mundo vivía. En Coyhaique, casi nadie la conoció.
Lo último que supo antes de que la invadiera la terrible enfermedad, fue que los ejércitos se preparaban para la guerra en 1945 y que en medio de la tropa iba también su querido hijo Josecristo Santiago.
Claudelia pasó sentada en una silla de ruedas la mitad de su vida en la soledad de la calle Sargento Aldea, con una cara triste donde la crisis espástica depositó sus larvas mortales y la condenó de por vida a solamente un pestañeo cada dos minutos. Su casita había servido de refugio a los peones y buscas de la compañía en 1919, diez años antes de la fundación. Estaba cercana al río de los precipicios de piedras, donde a los calafates se los tragaban las primeras calles de un pueblo que comenzaba a pensarse.
Al recordar su paz interior, es casi imposible evitar un estremecimiento. Como nada en ella se mueve, me siento un poco dueño del aire cuando voy a verla. Sólo entro a acompañarla. Y me encuentro con objetos y recuerdos muy distintos. Un tesoro de revistas que incluyen novelas cortas en su interior junto a sus gatos, sus telares hindúes, sus tickets de embarque y unos pesados discos de acetato cuyas portadas de papel amarillento me obligan a sacarlos de sus cubiertas para escucharlos en una vieja victrola RCA Víctor. Escucho entonces ese ruido característico de la púa gigante que nos mete a oír en silencio una rara música mecánica.
Los primeros descubrimientos
Ayer por la noche, durante un acompañamiento urgente por pesadillas y ataques de miedo de la Claudelia, me encontré con un ejemplar ilustrado de Mayo de 1947, una tirada de 130 páginas de la Editorial Bell de Buenos Aires con la revista Rojinegro corcheteada en el lomo y encuadernada a la cola con el mismo papel de los interiores.
No tenía nada que envidiarle mi querida Claudelia a sus amigas que le visitaban, al mostrarle estos ejemplares que se caían a pedazos por esos lejanos años de los 50. Destaco sólo los espacios felices de un sumario desvencijado y demodé que hace abrir los ojos con títulos estrambóticos. Una primera lectura me encuentra con Dan Cushman, que propone su novela El Baúl de los Zafiros con gente que almuerza en el Café Bulevard de la calle Rosario, repleta de chinos y orientales. Un oriente que provoca y estimula con el maravilloso honor de sentirse depositario de tesoros reputados, pero de dudosa pr
ocedencia. Una novela de 42 páginas que cabe dentro de una revista para esperar a la segunda, la tercera y la cuarta. Acude después esa insinuación de la aventura a bordo de veleros clipper de la época donde un tal Hermon Halet se las tiene que ver con deshonrosos especímenes humanos. Es la segunda novelita, Hombres de agallas, de Hoffman Price.
El Manual de Carreño
Yo podría seguir aquí analizando página por página este tratado de los años 40. Pero de pronto me siento atraído por un anuncio publicitario de un ser excéntrico que se atreve a pagarle a la editora para atraer público. El réclame es toda una rareza y se exhibe coqueto con una gráfica que seduce mucho más por el tenor del mensaje abrupto y descabellado. Lo comparto como se lee:
EL CONSEJERO SOCIAL. (Ilustrado) Dama o caballero de todo el mundo: remita sus datos a Editorial Avenida, Casilla de Correo Central 1123, Buenos Aires. En breve recibirá gratis folletos, precios, índice y forma de adquirir el libro GUÍA DEL CONSEJERO SOCIAL.
Aprenderá a actuar correctamente en todo lugar, ya sean bailes, salones, clubes, té danzant o confiterías. Sabrá cómo bailar, saludar, conversar y hacer las presentaciones con toda corrección, sin caer en el ridículo.
Además, los novios y novias encontrarán aquí las normas sociales que deben observar desde el compromiso hasta el casamiento civil y religioso. AL ESCRIBIR, MENCIONE ESTA REVISTA.
¡Cómo no identificar el tenor de este llamado a la sensatez con el nunca bien ponderado y criticado por décadas, nuestro conocido Manual de Carreño, que regula el comportamiento social con extrañas reglas de Urbanidad y Buenas Maneras!
Claudelia se habría sentido tocada en su espiritual languidez de vieja sabia, hubiera protestado por lo inconclusa de la contravención y, más que nada, por el innecesario aviso de un estrafalario fantoche que buscaba sólo conseguir dinero de los incautos. Claudelia se habría reído hasta la náusea leyendo a Carreño con el estupor de haber dejado escapar un gas sin control, un eructo, una placa dental suelta o una peluca frente a un público recatado y contenido.
Las contadas llenas de ternura y sapiencia
La viejecita me quiere. Y yo a ella. No nos soltamos ni nos abandonamos el uno del otro. Parece ser que algo se nos muestra para vernos juntos hasta la eternidad.
Me lleva a muchas partes con sus palabras vertiginosas. Me lleva al sur helado, al viento de las fronteras. Una tarde cualquiera cuando estaba en su casa me ha contado que tuvo que ir a las rocas del Farellón a caballo, para llevarle un encargue a don Juan de Dios, una especie de contratista de obras que estaba ahí. Montó en el pingo y se sostuvo entre las subidas, las bajadas, el viento y la distancia. Por primera vez vio esas rocas, las explosiones, el ambiente de muerte de la construcción donde aún se siente el olor de la pólvora y los gritos destemplados de los barreteros colgados de la pared rocosa. He visto caer a algunos desgraciados y reventarse sobre las piedras que se precipitan sobre el lecho del río, me señala la viejita. La añosa casa alta de los Huichalao parece una mueca enclavada en medio de todo, rodeada de álamos y unos sauces llorones. Un hombre que cuando niño ya sabe montar matungos y arrear briosas bestias de la mano de su padre José, el chilote del ojo tapado. Hay dentro de la casa humilde una familia, una mujer y algunos chicos y él viene llegando de trabajar con el capataz Juvenal Ross Abellot, un ladino y amable jefe de patios que lo acepta como bueyerizo en viajes de largo aliento.
La abuela Claudelia es joven en esos tiempos y le entrega la carta al hombre del encargue. Le sirven mate amargo y se meten a la ronda de la tarde. Al día siguiente, se queda a cargo el cocinero Demetrio Salazar y va a conversar monte arriba con el gringo Emil, domador de bueyes. Son bestias resistentes que usan para ir a buscar vicios en carretas a la Aldea Beleiro mientras conversa con los capataces de ovejas Gumercindo Ortega, que vive en Las Salinas cerca de Esquel, y Segundo Cares, arranchado cerca del Chalía. Casi siempre tiene que vérselas con un grande señor Germán Igor, que está encargado de los bellacos y garañones, cuya foto desgarrada descubro cierta tarde de grandes incendios, contigua a una pared de papel mural café oscuro, casi quemada también por el calor reinante de los años de las llamaradas.
Los Huichalao y otros nombres
Es una imagen viva de ese viejo zorro de los montes, con el hacha en la mano observando a sus animaladas, en medio del aroma de las últimas fritangas de tortas amasadas encima del cojinillo. Llega a la misma hora y en la semana, un huaso a Baquedano, el primero. Le llaman Bahamondes y acompaña a ciertos gordos compradores de animales de la zona central, unos tales gringos Oelckers y Bachler que manejaban una verdadera empresa junto a mentados compadres de la vida, los muy especiales Altuna y Echeverry, Romilio Villalobos y Héctor Fuenzalida, en tiempos distintos, cuando los embarques se efectúan directos a Valparaíso, sin intermedios ni recaladas.
A medida que pasan los años, los Huichalao alcanzan metas, ganan prestigio y muy pronto son conocidos por sus fletes en carros avanzando por la peligrosa ruta entre la Estancia y Puerto Dun, codeándose con los trabajadores argentinos y los muy chilenos carrilanos del norte, expertos en trabajos de durmientes de ferrocarril, los que usan para trabajar con pala y picota colocando rieles, bazas, terraplenes y parapetos.
Más allá, en una curva cerrada llena de nalcas, el señor Barbosa hace lo propio entre el Correntoso y Puerto Aysén. Barbosa es sonriente y ladino, lleno de gritos e improperios, parecidos a los del tuerto José Ñancul del Arisco. Ambos saben hacia dónde van y por qué han llegado hasta ahí. Se entienden, se quieren, ríen juntos, van y vienen para juntarse en las casas ésas donde se licorea y se grita. Pronto saben por contadas y oídas que, para armar el camino entre Aysén y Coyhaique, traen unos trescientos carrilanos del norte y unos quinientos chilotes y natalinos.
¡Qué manera de sentirse generosas las nuevas actividades del poblado! En dos años el Estado trae cuatro camiones tolva y un tractor para acarrear bazas, provocándose tal movimiento, que los sectores se ven de un momento a otro atiborrados de cuarteles y reductos de cuadrilleros y trabajadores, con gente de todas partes durmiendo en las carpas o también a la intemperie, esperando las benditas horas del descanso para ver llegar de lejos la dulcísima imagen del proveedor de vinos y refrescos, el surtidor Ramón Montero que pasea por allí y por allá, gritando y ofreciendo su mercancía y entregándola con cordeles que hace subir hacia la piedra del promontorio grande con lazos que les tiran pidiendo una grapa, un aguardiente, un botellón, un refresco. Todo es anotado por Montero en una libreta grasosa, llena de manchas. Y el día del pago apoyado en un tronco y a veces sentado frente a ellos, recauda las anotaciones y saca las cuentas, que con seguridad serán cumplidas sagradamente ya que se trata de un vicio divino que logra hacer aparecer rayitas de felicidad en las pupilas de todos.
Me entristezco e impresiono cuando la Claudelia me cuenta sobre aquella tarde que el infeliz Trillac se descuida y no alcanza a alejarse de una anunciada explosión de rocas. Está demasiado cerca y su cuerpo sale despedido con una furia incontenible y a alta velocidad se estrella contra las piedras del río. Yo veo su cuerpo desmembrado y destrozado. Entre todos lo cubren, lo entierran y le ponen una cruz mientras claman por la paz de su alma entre oraciones y promesas. Invadido por una gran tristeza, creo que lloro un largo rato aquella noche antes de dormirme en medio de la furia del viento, muy adentro de una carpa y con el río bramando.
La presencia de Ramón Montero
El puesto de Ramón Montero está lleno de obreros consumiendo. La Claudelia está sobre el mesón como si fuera un hombre. No ha dejado de empinarse un vaso tras otro de vino rojo chileno. En un rato ve salir a Montero, esgrimiendo un extraño bastón con incrustaciones doradas y plateadas, que seguramente cuida como un verdadero tesoro por lo valioso que parece. A punta de chistes y bromas, se hace querer. Más aún si representa la única puerta abierta a la libertad y a los placeres espirituales en medio de la congoja y lo solo que está.
La muerte de Claudelia
Cuando regresa al pueblo y entra a la casa, la viejita Claudelia se acerca a la victrola y sigue bailando con la música de los hermanos Cuesta o con algún compás titiritero de Manuel de Falla.
En la mitad de una ventisca larga con débiles copos de nieve, alcanzo a toparme cerca de las colinas rumbo a la estancia, con mucha gente que sabe que algo está pasando en la calle donde los calafates aún existen. Dicen que la Claudelia se puso mal después de cenar un costillar de cerdo la noche del jueves. Que ha estado mal desde entonces. Y que sólo quiere morirse.
Para siempre, dice.
Llaman a Gutiérrez, el hombruno doctor que parece un gentleman con la costumbre de esconderse la mano derecha bajo el vestón, como tantas veces vimos en los retratos de Napoleón. Camina siempre entornando ojos y cubriéndolos con sus párpados pálidos y una sonrisa vanidosa a la manera de portada de revistas. Al principio se lo ve medio extraviado, pero al llegar donde la viejecita, entorna una vez más los ojos y con voz ronca nos pide que salgamos para hacer un examen y unas palpaciones. No pasará mucho tiempo antes de que se la lleven a la anciana para la posta instalada en la pampa del Corral.
Sesenta y cinco años después, la viejecita aún está viva. Ha cruzado la frontera de los cien años y mientras suena una música triste y pastosa, sus manos tiemblan, su cabeza cae, sus ojos se cierran para siempre. Claudelia muere abrazada por todos, cuyos ojos llorosos le dibujan en el aire su último adiós.
-----
OSCAR ALEUY, autor de cientos de crónicas, historias, cuentos, novelas y memoriales de las vecindades de la región

de Aysén. Escribe, fabrica y edita sus propios libros en una difícil tarea de autogestión.
Ha escrito 4 novelas, una colección de 17 cuentos patagones, otra colección de 6 tomos de biografías y sucedidos y de 4 tomos de crónicas de la nostalgia de niñez y juventud. A ello se suman dos libros de historia oficial sobre la Patagonia y Cisnes. En preparación un conjunto de 15 revistas de 84 páginas puestas en edición de libro y esta sección de La Última Esquina.