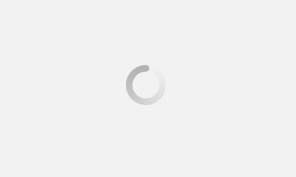Actualidad
Por Oscar aleuy , 1 de noviembre de 2023 | 15:19Aniceto Laibe, desde El Líbano a los coirones de Balmaceda
Atención: esta noticia fue publicada hace más de un año
Otoño de 1968: el anciano ruso Irigovy Sheznenko me entregó casi con jactancia un legajo de papeles escritos por Aniceto Laibe, ciudadano libanés que decidió echar raíces en Puerto Aysén, escapando de la dominación de los turcos otomanos. (Crónica del escritor Óscar Aleuy)
No sólo me impresionó el raudal de papeles que se desarmaban entre sus dedos trémulos. Supuse que debía convertirme, además, en una especie de custodio de un documento que no conocía, por lo que rápidamente me atreví a preguntarle qué quería que hiciera yo con esos legajos.
—Leerlos, me dijo. Sólo eso, leerlos. Usted más que nadie sabe lo que eso significa. Y se fue rápidamente sin decirme nada más.
Laibe tenía trece años el día que se vino navegando desde Beirut hasta América. No podría olvidar jamás esa fibra vital de la que estuvo investido: querer conquistar el nuevo mundo desde su tierra natal, el polvoriento poblado de Bikfaya en las laderas del monte Líbano, un paraíso de cedros y vino Musar, cerca de unos exóticos tapices por donde asomaban los retratos de sus antepasados. Al lado de Sakiet al Misk, un par de camellos sonríen bajo las estrellas. A lo lejos, Al Rijane y su inconfundible aroma de pimientos.
Me he convertido con el tiempo en una especie de apéndice de Laibe, su prolongación, su añadidura. Puedo asegurar que permanecí largo tiempo con él sin despegarme de su lado, en una misión de vida que parecía imposible. El tiempo se encargaría de consolidar este apego, engarzándolo a nosotros como si estuviéramos siempre ahí, orando entre hermanos bajo los tenues reflejos de la luna llena. No dejé de verlo en ningún momento, ni cuando estuvimos juntos ni menos durante su agonía en un viejo hospital de Santiago en 1948.
Lo último que nos dijimos no fue con la palabra sino con el gesto. Su mano derecha ya casi sin fuerzas, ascendió desde el corazón convulsionado hasta sus labios, pasando calladamente por la frente, con sus dedos apuntando hacia lo alto: con el corazón, la palabra y el pensamiento…
La niñez en El Líbano
Aniceto había empezado a escribir cuando jugábamos sobre las arenas de Bikfaya en 1908. Acabo de cumplir 86 años, la misma edad que ahora habría tenido él y me parece éste un tiempo propicio y necesario para traer hasta aquí lo que recuerdo.
La mañana en que Laibe nació no soplaba una brisa de viento y la temperatura alcanzaba los veinticuatro grados en el centro mismo de Bikfaya. El anciano ruso que me confió esos manuscritos me hizo entender la historia de una vida que había que entregarle a otro sin impugnaciones. Laibe permaneció casi todo el tiempo solo y silencioso sobre las dunas de Bikfaya, encima de los coirones de Balmaceda y entre los cenagales de Puerto Aysén, la ciudad con la lluvia más copiosa y monótona del mundo. Recuerdo que cuando decidimos huir del infierno de la Arabia de los otomanos y encaramarnos a un mercante hasta América, nunca se me pasó por la mente que lo volvería a encontrar enredado en avatares comerciales, de transportes, de hoteles y teatros.
Nos vamos a América
.jpg)
Las cosas se dieron tal como lo cuento, acaso transidas por lo que le estaba tocando vivir al joven Aniceto. Cierta mañana, cuando volvía del depósito de pan, me di cuenta que estaba sufriendo una profunda exaltación. Sus ojos brillaban intensamente buscando algo para traer y lanzarlo fríamente hacia alguna parte. Observé sus reacciones, pero no las entendí. Dos días más tarde, aún seguía con esa mirada y permanecía estático y ausente, como si fuera presa de una inenarrable conmoción. Sabiendo que no correspondía preguntarle sobre ninguna cosa, traté de ser frío y analítico. No llegó a ocurrir nada más, hasta que Laibe se
levantó un día, me buscó, me encontró, me apretó el brazo, y cuando giré la cabeza para verlo se adelantó con algo de intimidación y regocijo, gritando:
—¡Se acabó, se acabó, anoche se tomó una decisión… nos vamos a América!
Sobre el ápice de una hoja de lila quedó suspendido en el descanso del segundo piso, un escrito con los últimos saludos de despedida de los amigos y vecinos. Fue lo último que vi, con la cara demacrada de Aniceto sumergida en un tumulto de sueños y tempestades. El tiempo se derramaba y extinguía como si ya estuviese viejo y a Aniceto se le estaba abriendo una simple puerta por donde sólo tenía que meterse para llegar a Buenos Aires y olvidarse de su propio origen. Observé una mosca aturdida entre el vidrio y la muselina. Alrededor de la vieja tartana donde llegamos al muelle, vimos decenas de familias que trataban de elegir el mejor sitio posible para viajar.
Después vinieron los papeleos, nuestro pasaporte turco obligatorio y algunos contactos necesarios, especialmente cuando nos alojamos en el hotel de los inmigrantes. Un amigo árabe nos aconsejó irnos a un pueblucho distante en el sur, donde se necesitaba mucha mano de obra. Ya de noche, Aniceto cantó acompañado por un muchacho que tocaba el laúd. Entre el humo de la pipa y el embrujo del arak, todo quedó entre amigos, y los párpados semidormidos se fueron cerrando mientras flotaba subrepticiamente el verso musical de la tierra abandonada:
Líbano, mi ciudad, te amo, te amo. Me han preguntado qué pasa ahora en la tierra de las fiestas, sembrada con fuego y dinamita.
Rumbo al sur en tren
Viajar a Las Heras fue algo apoteósico, con un tren que avanzó los últimos tramos antes de detenerse a los pies de un reloj de estación. Un descomunal desorden se respiraba ahí, con gente extraña y cientos de operarios que construían los tramos hacia la capital. Teníamos que encontrar a Kalem Halabi, el ciudadano árabe de Buenos Aires. No era tarea fácil, pero logramos llegar a su casa, donde nos esperaban trabajos para todos y un enorme hogar donde pudimos instalarnos. Con el tiempo ya éramos socios de una flota de camiones, para un lanzamiento en línea recta hacia el Chile desconocido.
Llegar a Balmaceda
.jpg)
.jpg)
Entre el rasguido silencioso de la escarcha invernal, con personas ocultas día y noche, pudimos ver por primera vez la desolación del páramo. En la Balmaceda de los abuelos, nada había sido señalado al azar, ni las vidas ni las muertes. Es ahí donde el silencio se va a esconder dentro de los ataúdes, resaltaban las enfurecidas líneas de los manuscritos.
Al recordar la lectura, a Aniceto pareció corresponderle ese lugar, donde nada se movía ni existía, el guiño de la quietud plácida y dueña, donde el silencio de la Balmaceda que vendría, buscaba aún más cautela para forjarse en la memoria.
En Balmaceda no había esquinas, porque al viejo Antolín se le olvidó sacar los carromatos del medio de la pampa y colocó las casas siguiendo el concepto circular de defensa. El Juez de Paz les dijo en la noche mientras cenaban:
—Es que aquí todo es tan callado, tan silencioso. Parece que cuando Dios creó esta parte de la tierra se llevó las palabras para otro lado.
El final, cierto y necesario
La muerte se demoró en llegar para el querido Aniceto. Parece como si hubiera querido partir así, lento y sobrecogido, mirándonos a todos sin dejar de pensar. Nos encontrábamos todos ahí en la pieza con el moribundo, y sentí que comenzaba el viaje de regreso. Ahí algo estaba pasando, pues junto con estar con el enfermo, iba a mi lado caminando pleno y erguido, incluso sonriendo y muy dueño de sí mismo, ese personaje llamado Irigovy Scheznenko, con las manos cubiertas hasta los brazos de papeles alterados y descompuestos, algunos de los cuales volaban y flotaban por el pasadizo.
Antes de volverme a mirar, supe que el viaje había comenzado, y que allá en Bikfaya, donde los cedros y las arenas conforman un conjunto de sueños inconclusos, también se había echado a morir una parte imprecisa y desconocida de todos nosotros, los mismos que salimos de nuestra patria un día para venir a quedarnos para siempre y vivir y respirar con aire triste en este tan lejano y amado lugar de la tierra.
OBRAS DE ÓSCAR ALEUY
.jpg)
La producción del escritor cronista Oscar Aleuy se compone de 19 libros: “Crónicas de los que llegaron Primero” ; “Crónicas de nosotros, los de Antes” ; “Cisnes, memorias de la historia” (Historia de Aysén); “Morir en Patagonia” (Selección de 17 cuentos patagones) ; “Memorial de la Patagonia ”(Historia de Aysén) ; “Amengual”, “El beso del gigante”, “Los manuscritos de Bikfaya”, “Peter, cuando el rock vino a quedarse” (Novelas); Cartas del buen amor (Epistolario); Las huellas que nos alcanzan (Memorial en primera persona).
Para conocerlos ingrese a: