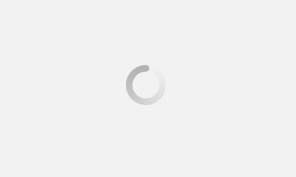Actualidad
Por Oscar aleuy , 13 de abril de 2025 | 11:11El niño que jugaba a conversar con los perros

Un ejercicio de reconversión y retroceso, termina por llevarme a los primeros días de niñez en un Coyhaique que pronto cumplirá 100 años.
Soy el niño en el que me convertí por obra del sol. El mismo astro salía a la derecha de la casa natal y yo me reflejé en él durante dos inviernos precisamente. Recuerdo el momento exacto. Me encontraba agazapado como un pequeño cervatillo entre la hierba, mimado por una madre incansable y protectora. Yo estaba detrás de una enorme pared desmoronada, y al frente el enrejado viejo que dominaba la parte de la frutería de Freire. De eso hace ya muchos años. Con el tiempo he podido ser capaz de descubrir que lo que dicen del pasado, eso de que es posible enterrarlo para siempre, es una falacia. El pasado se abre paso solo y es fuerte como un gigante, inamovible, inconmovible, insustituible.
Mi amigo Ferdinando fue uno de los primeros que me llamó por teléfono cuando una docena de operarios de la compañía instaló los primeros cien aparatos para conectar por primera vez a Coyhaique. Deliciosa experiencia, éramos niños y jugueteábamos con todo. Con un auricular pegado al oído nos escuchamos sin estar juntos, incluso con un tarrito y un alambre puesto en el oído cuando nos escondíamos en los postes de ciprés a escucharnos hablar con nuestro invento, que llegó dos años antes que esto ocurriera.
No tengo claro todavía ese momento cuando doy los primeros pasos. Sólo imagino que debió ser en medio de los retamos del patio grande del fondo, en el mismo enjambre de hierbas donde mamá nunca dejaría de esconder las golosinas de la semana santa. Golosinas y gollerías para las pascuas del conejo. Qué grande es la emoción de los primeros días.
.png)
Yo aprendí a hablar con mis perros. Fueron mis primeros interlocutores de palabras mal pronunciadas y de ruidos que no terminaban de aparejarse. Las cadenas fónicas de las tres o cuatro años.
Recuerdo que justo cuando empiezo a caminar por todas partes, el argentino Dante Lineros de Comodoro me regala una enorme bicicleta para chicos altos de cinco, que papá aprovecha de ocupar para los paseos y me acomoda sobre el manubrio con los pies expuestos al giro de los rayos de la rueda delantera. Son movimientos continuos que a veces terminan por agobiarme con el cuerpecito ladeado, pero de esa tan simple manera de ir sentado con un papá detrás pedaleando, me doy cuenta que existen parvadas de gansos y patos, que los niños mayores corren detrás de algo esférico como un globo que rueda por el suelo, y que hay objetos con ruedas que avanzan por los charcos de barro, postes de luz de madera, gente que entra y sale de las casas abriendo puertas… nubes en el cielo que nunca se están quietas. El poder de descubrir, me repetía la abuela Chayo con palabras enseñadoras.
Una mañana antes de almuerzo me siento atrapado por un pie en los rayos de la rueda delantera, al iniciar el cotidiano paseo alrededor de la manzana. Con el tiempo, papá me cuenta que, si la bicicleta hubiera ido a más velocidad, el pie se habría fracturado. Todavía me parece sentir la jofaina blanca que trae corriendo mamá y Santiago que me sostienen entre jadeos y llantos mientras brota abundante sangre y el dolor es intensísimo. Casi todos los vecinos de la cuadra vienen a ver el accidente. Sería esa mi primera vez. Me han llevado a la cama por una larga semana. Hace unos pocos días, a la edad que tengo ahora, he sostenido con emoción entre mis manos la fotografía que alguien me tomó con papá al lado. Siempre supuse que fue Robert Alonso, que entonces trabaja en los almacenes. En esa imagen nos vemos sentados en el pasto junto a la enorme bicicleta negra. Me sacude un leve estremecimiento al recordar el dolor insoportable y la sangre manando desde el pie fracturado sobre la escudilla blanca. Mirar la calle y la vereda borrosa con la bici en primer plano y ambos en actitud atormentada sobre el pasto que en la foto es muy negro y sombrío. Todo eso me produce un profundo estremecimiento.
En la punta de esquina nebulosa de la calle veo agitarse a lo lejos el cuerpo regordete de una señora de piel blanca, como si le faltara la sangre en sus venas. Usa un inmenso moño redondo en la cabeza y bucles colgando alrededor de la frente. Nunca vi ojos tan azules. La doña parece que atiende el boliche del lado saliente de la manzana, adonde no va casi nadie y siempre está vacío y ella con un plumero recorre las frutas atestadas de moscas. No la he olvidado con su mirada inquisitiva como una postal de principios de siglo y ese moño sobre la cabezota redonda. A menudo paso por esa casa de esquina que me regala un fuerte aroma de manzanas, con miles de ellas envueltas en papeles delicados y translúcidos aún sin sacar de los cajones de madera de pino que llegan desde el norte en las bodegas de los barcos. La señora de las manzanas acompaña de esa forma mis días de la infancia. Y la sigo viendo cuando joven y la busco siempre a ver si me dice una palabra. Un día de mucho frío me avisan que se ha ido enferma a Puerto Montt y ha fallecido.
Otros comerciantes se establecen por ahí: los Vera de los abarrotes del otro lado de la vereda con alacenas surtidas de almacén de barrio y un fuerte olor a orégano y pimientos, grandes carguíos de papas, cebollas y algunas frutas en cajones, todo mezclado con los aromas edulcorados de miles de confites enterrados en alacenas de vidrio donde cabe una mano. Nunca falta el pan diario con su calor tibio avivado en hornos y unos millares de dulces y golosinas exhibidos en frascos de vidrio que parece que se fueran a caer.
La increíble máquina Singer y las revistas
.png)
Poco a poco comienzo a alejarme de los límites de la casa. Mis fieles perros Paipote y Velelo me acompañan a todas partes y me siguen en mis pasos torpes de la mano de la Tea. Yo creía que ellos pensaban y hablaban como nosotros. Trabaja también en casa una especie de ayudante asistente, el Santiago y que está ahí como mozo de patio, me cuida y me habla y está siempre conmigo y con el tiempo me va mostrando parte del mundo del entorno natal. Gracias a él aprendo a entender la naturaleza de los pájaros, el sonido de los árboles allá cerca de los Alonso, camino a Balmaceda. Puedo incluso trepar mis propios árboles buscando interpretar el paisaje desde otra perspectiva.
Pasa rápido el tiempo y nunca sé de dónde aparece la visión de una parte de la casa con mamá tejiendo en su vieja máquina de coser con pedales y manijas, con una rueda que gira cerca de mamá. Es de la marca Singer. Papá es alguien ausente por la jornada laboral, pero se incorpora como reloj a la hora de las comidas, con la rutina de un baño oscuro, cortos pasillos, unas manoteadas ruidosas antes de sentarse a la mesa y la radio con el ojo verde que se queda quieto y es ancho o angosto dependiendo de la calidad de la señal cuando alguien vocifera noticias o se logran oír escuetos y recatados sones musicales. Nunca deja de llegar ese inexplicable pitido largo en el fondo de todo.
Las máquinas Singer existen en casi todas las casas. Cuando pasa el tiempo se hacen viejas y se convierten en reliquias de olvido. Mamá me lo habría dicho, pero nunca me atrevo a preguntarle los detalles de esos misteriosos movimientos giratorios. Me quedo por mucho tiempo viéndola agitar la mano sobre una manivela negra que rueda y rueda haciendo que una aguja se mueva rápidamente en sentido siempre vertical mientras sus pies llevan el ritmo allá abajo sobre una especie de soporte como reja de metal. No comprendo el enigma de ese movimiento y cuando los años pasan y tengo edad suficiente, una tarde descubro en una alacena vieja del segundo piso una colección de añosas revistas Ecran. Hojeando páginas reconozco rostros que he visto ya en mis primeras películas y silenciosamente poso los ojos sobre una máquina de coser dibujada como en una caricatura. Entonces, igual que si estuviera en una sala de clases, aquella tarde entiendo por fin que la tela tiene dos hilos que la atraviesan y que uno de ellos corre a través de la aguja desde la bobina. Y que el otro viene desde el carretel. Entonces, la aguja simplemente baja y atraviesa toda la tela, arrastrando el hilo consigo. Aquel misterio de las puntadas queda más claro todavía cuando mamá, años después, me pide que observe una rueda metálica que es la encargada de hacer que este movimiento continuo fuera tan atractivo. Entonces lanzo un fuerte suspiro. Por primera vez la armonía entre la caja de enganche y un carretel pueden mostrarme un misterio resuelto. Aquella tarde no sólo permanezco cerca de mi madre como observador, sino que puedo incluso acercarme hasta la rueda de enganche y maravillarme con su complejidad y coordinación durante el acoplamiento. Observo detenidamente el resultado de las áreas ya surcidas. Admiro el notable trabajo de la costurera, que se siente muy complacida y sonriente. Le doy un beso y salgo de ahí.
Los grandes almacenes de Horn
Papá es el encargado de la sección ferretería de los grandes almacenes de la ciudad justo cuando el aroma de las primeras escarchas comienza a respirarse violentamente. Goza de toda la confianza de su único propietario, el cuarentón Brautigam Luhr, contador de los ingleses de la estancia, y probablemente asignado años atrás a labores de administración de dichos almacenes. Es un hombre alto, con estampa de imponente lord inglés, aunque su apellido es un germanismo traducido al español que significaba novia. Generalmente papá me lleva allí los fines de semana y en esos tempranos años tengo la dicha de conocer en toda su magnitud la naturaleza de un principalísimo supermercado en 1955, donde se puede escuchar por todas partes el vozarrón amable de este verdadero lord inglés.
Aquel edificio de esquina me acompaña como uno de los signos más emblemáticos de la niñez, abriéndome paso a las actividades sociales y comerciales, presentándome a la vecindad y haciéndome partícipe de los nuevos tiempos que comienzan con los semblantes de los caballeros ingleses. Su fachada es amarillo oscuro, y unos siete años antes de nacer ya se ha formalizado en ese núcleo laboral una especie de cultivo inicial de lo que serían algunas de las primeras familias coyhaiquinas. Los hermanos Alonso, Quinteros, Joost, las Pafetti y Bernardo Nash, el chilote Montes, Ayancán y Osorio, están ahí compartiendo los espacios blancos de junio en la esquina con mis padres, los flamantes novios del almacén. Después se comentará el hecho con alegría y dignidad, ya que mientras papá atiende la sección ferretería del costado oriente del recinto, mamá ha sido asignada a la única caja que atendía el flujo de público desde todas las secciones del enorme depósito de ramos generales. En medio de aquel agitado movimiento cotidiano de compraventa, se conocen y se enamoran. Luego se casan.
No recuerdo haber sabido de otro sitio que presentara tales características de casa comercial con secciones tan separadas y diversas. Nada más entrar, la clientela es recibida por un espacio colmado de vestuario con dependencias de géneros y mercería, completamente atiborradas de atavíos e indumentarias para hombre, mujer y niños que convergen hacia encantadoras vitrinas, mientras la altura va llenando la vista con estructuras de repuestos y maquinarias, regalos para finezas sociales, pinturas de diversos matices, accesorios de moda, máquinas de escribir, motores y herramientas, pertrechos, instrumentos, utensilios. Acompaño siempre a papá cuando debe inventar una vitrina nueva. Casi siempre le pido que me encamine hasta el segundo nivel, donde se avanza por un pasillito con barandas y balaustradas para acceder a nuevas secciones y estanterías. Arriba está el calzado, la camisería y ropa interior. Van conjuntos armónicos en cajitas pintorescas con papel celofán y una especie de tisú de la época. Una agrupación de nunca acabar.
Hay zonas oscuras e intrincadas como en una película de terror, laberintos por donde se accede a descubrimientos. Acostumbro a separarme de papá justo cuando él comienza a acomodarse para diseñar la vitrina. Entonces me arranco de ahí, voy solo a recorrer en el más completo silencio esos intrincados laberintos hasta donde llegan los aromas y fragancias de los confites y almendras, los condimentos de la sección abarrotes y frutos del país, las quincallas y mercerías, las completas abacerías y comercios, las bagatelas del rincón.
De pronto descubro espejos que casi no se notan, figurillas de la moda y garbosas fruslerías muy escondidas. Reparo en la gente que se mueve en el primer piso, a la que se les ve sólo las cabezas desde lo alto. Diviso a mamá atendiendo la caja, siempre llenísima de gente en la fila, conversando con algunos de los vecinos con la misma diligencia y tacto que ella siempre acostumbra regalar a sus semejantes.
.png)
Por la noche se juntan todos en la entrada de la casa a esperar que lleguen del trabajo, y cuando doblan la esquina de Bilbao hacia la izquierda los divisamos de lejos, siempre tomados del brazo, sonrientes y necesarios. Se quedan ahí hasta que cae la noche, enredados entre los juegos de los perros y las grandes ruedas de la bicicleta que va y viene por la calle entre grititos de niño y el vuelo rasante de los chimangos. Los vemos llegar caminando tan de cerca y papá con su mano puesta sobre el brazo de mamá, siempre sonriendo, siempre contentos a abrazarme mientras Paipote salta de gusto entre sus piernas. Papá usa un sombrero de fieltro y paño cruzado con alas grandes y mamá un chaleco y una falda amplia con pollera y combinación. Sus piernas van a veces protegidas por las recordadas medias de seda Labán y un surco blanco de franja vertical que recorre la pantorrilla. Restaña una lágrima en los helados párpados por el frío siempre presente en la ciudad, y está ese silencio que les hace preguntarse desde muy niños quién y en qué momento se ha robado los sonidos de ese lugar tan misterioso y profundo.
Y los primeros radiorreceptores
En casa hay dos radiorreceptores. Uno es como un mueble enorme que parece un cajón de compartimiento, pero sin perder su elegancia. El otro, un pequeño aparato de baquelita de tono café oscuro que muestra un tejido entramado intenso que protege el parlante y dos perillas en la parte delantera inferior, una para el volumen y otra para la sintonía. Veo después muchos radios y me entretengo con ellos escuchando extraños sonidos que me cautivan, especialmente las bandas de radioemisoras argentinas y extranjeras. Oigo muchas de ellas fascinantes, pero jamás puedo olvidar la que descubro en casa de los Zbinden un día que acompaño a mamá a tomar las onces vestido con un chambergo azul oscuro y un corbatín rojo que me anuda alrededor del cuello duro de la camisa blanca. Sobre la membrana entretejida con hebras doradas del receptor hay puestos unos delgados travesaños como barrotes envarillados y a la derecha un sintonizador romboide con una manecilla larga y muchas letras negras y rojas con los nombres de las estaciones y sus países. En el costado izquierdo, con arrogancia señalada alcanzo a leer en silencio Phono Meslay, París 1930.
.png)
Todos esos artefactos me traen los sonidos del mundo en momentos tan decisivos. Nunca más dejan de estar en mi vida. Los veo en los dormitorios, en las piezas del planchado, en los patios durante las primaveras, en los paseos y en las fiestas. Pero, sobre todo, los escucho por las tardes lánguidas de domingo, cuando papá después de dormir llega a encenderlas para escuchar los partidos del fútbol bonaerense, en medio de los gritos y vociferaciones de la publicidad y el empalagoso réclame de los locutores.
Llegan los olores del café y el intenso matiz verduzco de la palta triturada y su fruto fuerte y penetrante, el vapor almizclado de la leche inmediatamente después del hervor, las hogazas humeantes en paños blancos sobre un cesto de rama de sauce, los chasquidos de crack del tallo de la nalca al partirla en dos, el fuerte aroma frutilloso del trébol de las praderas del Cinchao, la miel Golden Syrup importada del Reino Unido y la cocoa peptonizada Raff a la hora de las once mientras llueve a chorros y uno se queda mirando el patio para ver caer la noche que se viene negra y tumultuosa por entre los álamos altos; los helados de vainilla del café Oriente de la calle Condell mirando hacia la plaza, los perfumes de mamá que bajan solos desde el piso superior; el aroma de la habitación cuando barre la Teresa y el polvo queda suspendido oliendo a desabrimientos; el agua fría de los inviernos, los chocolates que vuelcan alegrías durante las tardes, el olor de la pólvora de los petardos y guatapiques durante las fiestas de la patria, la tinta Stephens durante el aprendizaje…con esa pluma de palo de madero cónico, tan cómoda entre los dedos infantiles.
Esto es así. Fue así. Pero se volvió a dar muy parecido en diferentes tiempos para diferentes niños.
Es cierto que de cada puerta sale un agitado rumor que atraviesa la pared curva que da directamente al tiempo. Como una manera de llevarnos hacia atrás en busca de otro y otro espacio.
------